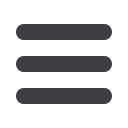

SUEÑOS QUE CAMBIAN LOS COLORES
121
Aurora Camacho
Jaén
Yo sueño poco. O, mejor dicho, casi nunca
recuerdo mis sueños al despertar. En cambio,
cuando tengo tiempo libre, me paso las horas
soñando despierta, evocando momentos felices,
reteniendo imágenes y sonidos o voces que me
ensanchan el alma. Aunque suene a guasa, tengo
que hacer un gran esfuerzo mental para mantener
esos instantes. Necesito mucha concentración,
porque esos “sueños” se me escapan de las manos
como si de mariposas se tratase.
Durante una temporada tuve la suerte de soñar en
la siempre verde Irlanda. Y digo soñar, porque
aquello no fue vivir. Fue soñar. Y fue crecer a
través de las cuatro estaciones con un clima, un
idioma y unas normas diferentes. Volver a España
fue un despertar en una mañana cálida para poner
los pies en la tierra.
Como he dicho, pocas veces recuerdo mis sueños
y en ocasiones me pregunto por qué mi
subconsciente no me devuelve a aquella tierra celta
de lagos y acantilados imposibles. Aquella tierra
donde sus buenas gentes ponen al mal tiempo
buena cara, donde la lluvia no cesa y donde el
viento sopla con una fuerza capaz de quitarle el
juicio al más cuerdo. Aquella tierra donde, sin
embargo, la música cobra una importancia
inusitada en cualquier recóndito rincón y donde el
arte se desdobla cual serpiente para llegar a todos
los puntos de su geografía.
En nuestro país no he visto a ejecutivos ataviados
con traje impecable salir a comer sentados en
plena calle. En Irlanda, cuando sale el sol, la gente
deja sus puestos de trabajo para beber té
directamente del termo en un parque. Nunca he
visto cambiar un paisaje tan radicalmente como el
de Galway cuando las nubes se retiran para dejar
paso al astro rey. Las gamas de verde y los colores
de las fachadas cobraban vida, además, el mar y el
agua en la desembocadura del río devuelven














